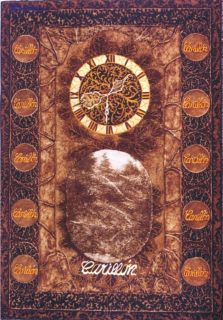
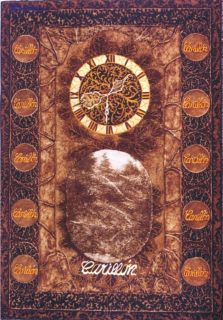
carillonvillanueva@yahoo.es
671 885 183/692 458 964

Una de las cosas que más perjudican a la práctica de la restauración de los relojes de torre dado que posiblemente sea mal aplicado es el término “criterio” entendido éste como “Norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento”.
El “criterio” enfocado a la restauración de relojes monumentales, reúne o debería reunir las dos acepciones de la palabra. Aquel que afronte la restauración de un reloj monumental, tendrá que profundizar lo más posible en el conocimiento de aquello sobre lo que va a trabajar, y sólo después, deberá discernir la opción que juzgue más adecuada. Sin embargo, cuando oímos hablar de criterios de restauración muchas veces se está haciendo referencia a opiniones o incluso gustos personales sobre restauración. El problema surge cuando a cualquier opción producida por un impulso arbitrario se la escuda tras el parapeto intocable del “criterio”.
La restauración de los relojes monumentales ha estado hasta la fecha en manos empresas o particulares que sólo han visto una intervención posible: la electrificación total o parcial de sus mecanismos, la sustitución total de sus toques y el cambio de esferas entre otras cosas. Sin embargo hay abundantes ejemplos en los que se aborda esta disciplina con rigor, conocimiento y tiempo para la reflexión; esto es, con criterio.
El criterio entendido no como opción personal y en este caso no ligada a determinada escuela, sino como sistema de investigación y deducción. Por propia experiencia y o profesionalidad
Muchas veces se han intentado fijar normas para la restauración de la arquitectura, y probablemente de otro tipo de bienes culturales. A ello se han dedicado las sucesivas Cartas de Restauración. Pero ni siquiera esas cartas, siendo el fruto de infinitas y profundas reflexiones y discusiones, resultan inapelables. La restauración no admite ciertas leyes generales, pues suele responder más a lo particular que a lo genérico, además basta leer las propias cartas para comprobar que las normas por ellas dictadas han resultado a veces erróneas. No obstante, estas cartas seguirán siendo necesarias porque la propia evolución del contenido hará que nos demos cuenta de lo necesaria que es la cooperación entre especialistas, cuyas sugerencias inspiradas por la observación y la experiencia, facilitarán el entendimiento del término criterio.
Es imprescindible que comprendamos esta restauración como un medio de investigación y de conocimiento. Para ello llegaremos a la Obra o Bien de Interés con la máxima información previa posible. Así mismo a lo largo de la intervención documentaremos cada paso que demos, con el fin de aumentar los datos sobre el Reloj y poderlos brindar luego a futuras investigaciones.
Deseamos que este proyecto de restauración no pueda cerrarse hasta después de llevar a cabo una detallada prospección sobre el terreno, tenemos que tener en cuenta que debemos fabricar el banco o soporte y contar cómo y dónde será expuesto el reloj. Cada reloj que restauremos tendrá su propio proyecto que será confeccionado justo después de los estudios preliminares, así evitaremos afrontar restauraciones con prejuicios teniendo en cuenta que si existen todos sus elementos históricos debería ser la restauración arquitectónica de la torre la que se advendría a la historia de los elementos sonoros y no al revés.
Otra cuestión son aquellos relojes a los que se le añadieron elementos para su computo de minutos toques etc., todos ellos enmarcados en la historia de la mecánica (no electrificaciones parciales ni totales). Si imitamos un elemento, debemos hacerlo con materiales de calidad. Por ejemplo, en esta restauración los únicos elementos imitados son las medias lunas de los venteroles, esta vez de latón ya que jamás tendrán valor propio unos venteroles de materiales plásticos o nuevas tecnologías, por muy bien que sirvan de frenado. El fin no es crear una escenografía falsificada: si no tenemos medios para utilizar los sistemas antiguos, resulta más honrado acudir a métodos compatibles, pero más sencillos. Deben respetarse siempre las características y el funcionamiento de los materiales. No puede sellarse por ejemplo un material poroso, al respecto conviene no confundir materiales tradicionales e industriales que podrían parecer equivalentes.
Al igual que con los materiales, no debe variarse el funcionamiento de los sistemas constructivos. Recientemente se ha publicado en muchos medios la restauración de las campanas y el reloj de la torre de la Catedral de Córdoba, cuestionada por los especialistas campaneros, a nuestra forma de ver es una patada al intelecto que hayan sustituido el reloj por un GPS. El reloj aparece en fotos totalmente pulidas y brillantes. Ignoramos a que trato histórico - artístico fue sometido, mas sin funcionamiento, técnicamente la restauración es nula.
Es siempre mejor reparar que sustituir. La mayoría de los materiales tradicionales admiten reparaciones en el caso de la madera, contamos con la excelente aportación de las modernas colas industriales que hacen innecesaria su sustitución. En realidad el secreto de la pervivencia de algún reloj histórico es además de su solidez, la continúa labor de reparación engrase y conservación. Esta es la normal labor de mantenimiento que al ser abandonada, fuerza la solución traumática que supone toda restauración.
Antes de intervenir sobre un reloj, debemos comprenderlo perfectamente. No basta con conocer su forma, es obligado saber su funcionalidad. Si no atendemos a que tanto arquitectura como otros elementos han sido siempre un arte funcional, podremos caer en errores como eliminar pozos de caída de las pesas, como ha ocurrido con la restauración del reloj de herrero de la Catedral de El Salvador, Albarracín (ARAGÓN).
Magnífico reloj de herrero, recientemente restaurado. Sin embargo solamente el movimiento está dotado de su correspondiente pesa, que no puede desplazarse apenas ya que el antiguo pozo ha sido cubierto con sendas rejas en cada una de las plantas.El reloj tenía dos transmisiones de sonería diferenciadas: hacia la torre - ignorando las campanas que se empleaban - y hacia el templo - dos o tres campanillas que no hemos podido localizar-.
Debemos ser prudentes a la hora de diferenciar nuestra aportación- si es que ésta ha sido necesaria- respecto a la parte antigua del reloj, puesto que a veces esa diferenciación puede servir de ejemplo para dar solución a elementos cuya intervención es innecesaria. Esta obligada diferenciación sirve de coartada a algunos para formalizar soluciones que alimenten su vanidad. Sin embargo, distinguir lo nuevo de lo viejo sin estridencias, sin dañar la imagen general y confiando en la perspicacia de las personas que lo valoraran.
La relevancia de la tarea del conservador - restaurador queda evidenciada en la Ley 17/1985 del Patrimonio Histórico Español, que recoge en su preámbulo “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea.
La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional”. Entre las múltiples facetas exigidas para el logro de ese objetivo debería ser prioritaria -parece obvio- la creación de un cuerpo de técnicos con una completa formación y capaces de enfrentarse a la compleja tarea de conservar y restaurar el riquísimo patrimonio cultural español. Este reto se amplía si se considera la necesidad de una pujante estructura académica que garantice no sólo esa formación sino, asimismo, la generación del conocimiento que los futuros profesionales precisarán en su carrera.
Así pues y de acuerdo con el espíritu que creo, la ley, y los criterios anteriormente mencionados, esta empresa pasará a confeccionar el informe preliminar que deberá ser aceptado y firmado por la persona que solicita nuestros servicios.

Habiendo elaborado un primer informe sobre el estado del reloj dejamos de manifiesto el detalle:

Como hemos señalado no podemos dejar de manifiesto detalles sobre la instalación dado que desconocemos su procedencia, lo que si podemos es indicar, basándonos en otros estudios sobre la evolución de los relojes, que se trata de un reloj del siglo XVIII (1750 -1790). Partiendo de referencias históricas haremos un análisis posterior, análisis basado a su vez en la restauración física del elemento.
a) Retirado de la pintura
b) Mantenimiento de los bombos de madera, para la cura anti carcoma
c) Pulir metales
d) Barnizado
e) Montado
f) Puesta a punto

restauración integral, dejando de muestra algunas de las piezas que ensamblarían a la esfera y por tanto a las saetas o agujas. Por último señalar que el reloj mantiene un ritmo horario normalizado con el cálculo del tiempo de otros relojes.
Se entiende por restauración de un reloj monumental aquellos procesos necesarios que en caso de tener que cumplir su labor horaria en las torres, sea lo más respetuoso con su historia aportando así además de su belleza tecnológica sus sones y toques tradicionales
El hierro era predominante en la Edad Media ya que es un metal fuerte y resistente y se disponía fácilmente de él en toda Europa, donde numerosísimos forjadores conocían muy bien sus propiedades y estaban acostumbrados a trabajarlo tanto en frío como en caliente. Las barras que componían el esqueleto del mecanismo podían ser fácilmente forjadas y montadas por un herrero competente, aunque después se precisase la habilidad del relojero para calcular el diámetro de las ruedas y los piñones, las distancias adecuadas que debían separarlos, y el número de dientes que había que tallar.
El torneado, era necesario para realizar los ejes sobre los que tenían que montarse las ruedas, los piñones y las palancas. Este trabajo representaba la especialidad artesanal que distinguía al relojero del herrero.
Para construir todos los relojes de hierro se empleaban los mismos métodos, el círculo y los brazos de cada rueda eran elementos distintos que posteriormente se remachaban. Ante la dificultad de soldar una pequeña juntura que se enfría tan rápidamente que no permite al operario trabajarla con el martillo, se vio que era más fácil unir la juntura con un adhesivo. Al principio este adhesivo estaba compuesto de limaduras de cobre y polvo de vidrio, humedecido hasta formar una pasta que se aplicaba en las junturas.
Cuando la pieza estaba incandescente el cobre se fundía y penetraba en la juntura creando una adhesión permanente, el vidrio actuaba de fundente impidiendo la oxidación de la superficie y absorbiendo óxidos y otras impurezas que de otro modo obstaculizarían la unión de las juntas. Hacia 1650 se generalizó el uso de una aleación de latón que se caracterizaba por un punto de fusión mucho más bajo que el del cobre, y el bórax (sustancia fundente) substituía al polvo de vidrio como fundente.
Existen diferentes procedimientos para la obtención del metal de hierro. El primero, llamado procedimiento directo, se obtiene en horno de cubeta. La reducción se realiza a una temperatura menor que la de fusión (1536º C). Mediante este procedimiento se obtiene una mezcla de hierro y escoria que, tras un insistente martillado, nos proporciona un metal más o menos homogéneo. Así se obtiene el hierro dulce muy puro (con menos de un 0’02 % de carbono), pero a la vez excesivamente dúctil y de escasa dureza. En efecto, podemos apreciar, los remaches, las soldaduras y los adhesivos compuestos de limaduras de cobre y polvo de vidrio tanto en palancas ruedas y armazón así como en el martilleado y el armazón o jaula.
La madera utilizada para los bombos (o bobinas para enroscar las cuerdas), fue también una buena elección, dada su especial consistencia siempre y cuando se estuviese pintada o pulida. En Inglaterra se utilizaba la madera en numerosos relojes de torre, y en los siglos XVIII y XIX se utilizó ampliamente para relojes domésticos en la Selva Negra y en Estados Unidos. En ambos casos la difusión de la madera era debida a su bajo coste, a la facilidad de obtenerla, y a la falta de una adecuada industria productora de latón. Para los armazones de los mecanismos se daba preferencia a la haya y al roble, mientras que para las ruedas se usaba la madera de cerezo y de otros árboles frutales (El frutal crece lentamente, y como consecuencia de ello su madera tiene una consistencia muy compacta, de modo que es posible tallar una rueda entera de una sola pieza de ella, con una cierta seguridad de que sus dientes no se romperán por un esfuerzo normal).
Podemos asegurar que los bombos o cubos del Reloj son de roble hechos a base de tablillas de unos cuatro centímetros aproximadamente usando el clavo de otra madera.
El latón (utilizado en algunos elementos, como las pletinas del reloj) mostró ser una aleación metálica excelente desde el punto de vista de un relojero. Se fundía más rápidamente que el hierro en la forma deseada, se podía endurecer golpeándolo y torneándolo, y era también más resistente a la corrosión que el hierro. Sin embargo, era relativamente costoso y para obtenerlo había que disponer de dos minerales distintos: cobre y zinc, que no siempre eran fáciles de conseguir en zonas próximas. Hasta 1570 en Inglaterra no existía una industria del latón. La técnica para la elaboración del latón difiere mucho de la del hierro. Inicialmente el latón era colado en los moldes, lo cual facilitaba la labor al relojero, ya que podía pedir al fundidor que le colara las piezas. Las platinas del mecanismo podrían fundirse en la forma deseada, con los entrantes y salientes necesarios, reduciendo así la necesidad de perforar, limar y serrar. En una época en que el relojero tenía que fabricarse sus propias herramientas, esto era sin duda una ventaja importante. Las ruedas podían ser fundidas de una sola pieza, a menudo con sus brazos. Al principio los dientes se marcaban y se limaban a mano, pero a principios del siglo XVII se introdujeron máquinas para tallar las ruedas. Alrededor de 1700 se perfeccionaron unas fresas especiales que, mediante una sola operación, conformaban correctamente el perfil de los dientes. Naturalmente estas máquinas para tallar las ruedas podían funcionar tanto para las ruedas de hierro como para las de madera.
El bronce (utilizado para la fabricación de las ruedas del reloj) es un material que tiene muchas ventajas sobre el cobre puro, debido a su punto de fusión más bajo, además es más resistente y sobre todo más fácil de moldear sin quebrarse. Podemos apreciar la talla de las ruedas de bronce que corresponden a las de movimiento, se percibe que están talladas a mano
Como conclusión decir que el restaurador de la obra expuesta ha tenido en cuenta la historia que guardaban cada uno de los elementos que conforman el Reloj. El trabajo que aquí se presenta se completará con un próximo estudio, sobre los relojes asociados a las campanas, estudio que abordara entre otras cosas datos sobre la procedencia del reloj que nos ocupa.

El exceso o restos de piezas que en un principio se entregaron en el “Paquette” resultaron ser ejes hacia la esfera, por otra parte la falta o carencia de ensambles en el reloj, determinaron que estas piezas no correspondían a esta máquina. La pregunta que se nos planteó no fue otra que la de aclarar por qué las piezas sobrantes no eran originales. Tras un largo proceso de investigación se llegó a la conclusión de que el Reloj carecía de rueda de conexión entre el piñón de cuartos y la rueda contadera Este hecho relevante nos puso ante la evidencia de que se trataba de un reloj campanil carente de esfera. Por lo tanto, podemos suponer que en algún momento se le quiso acoplar una esfera con sus correspondientes agujas o saetas, el problema que debieron encontrarse aquellos que quisieron acoplar la esfera fue, como ya hemos señalado, la carencia de rueda de conexión entre el piñón de cuartos y la rueda contadera.
Una propuesta, para dotar al Reloj de todos sus elementos sería confeccionar la palanca de los cuartos que hace mover el mazo que toca la campana, otra la incorporación de una esfera pequeña para control de las horas.
Es preciso señalar que el purismo con que se ha ajustado el reloj insta más a la afinación del instrumento en materia de tiempo (materializado y contextualizado en una pieza de relojería del barroco). No debemos olvidar que al ser un reloj artesanal uno de sus fallos está en la rueda minutero que en vez de tallar 48 dientes están tallados 42.
Evaluamos la posibilidad del cambio de la rueda, pero ha sido descartada al entender que estos relojes deben tener otra lectura aparte de marcar el tiempo exacto. Hacia 1650 se instalaron en Europa una serie de relojes de iglesia que hacían saber a la sociedad del momento las “horas comunitarias”. Varias debieron ser las formas y modos de avisar a la gente de un repunte de carácter social.
Concretamente el reloj está dotado de un sistema de ruedas dentadas en una composición que más puede pretender emitir sonidos que señales de las cuales se puede sacar una definición que determine aun más si cabe “las formas del barroco”.
Se trata pues de una obra de relojería monumental que data de mediados del XVII de factura completamente artesanal una pieza del barroco y que ha sido restaurada con finura y esmero respetando en todo momento sus piezas originales, haciendo un estudio retrospectivo para evaluar el bien cultural.
No es de extrañar que esta pieza haya llegado a nuestras manos, dado que la restauración de los relojes monumentales ha sido para nosotros una constante, lo que sí es más relevante, es que se nos brindase el reto de reconstruirlo sin ningún tipo de referencia, con ello se abre una puerta a la restauración de la relojería monumental inerte.
Muchos mecanismos de relojería monumental antigua (depositados en museos, almacenes, sótanos, etc.) no se sabe a qué torre pertenecieron como es el caso del presente reloj. Hoy podemos afirmar que se trata de un reloj de mediados del XVII de los ya citados relojes asociados a las campanas.
Por último quisiera dar a entender la dificultad que plantea la restauración de un reloj del que no se conoce su procedencia, es decir del lugar concreto para el que fue construido. En las restauraciones de relojes pertenecientes a un edificio concreto, problemas como los que nos hemos encontrado tendrían una más fácil solución y el informe que los acompañaría no cabe duda, podría ser más riguroso y concreto, sin embargo cuando es la propia restauración del elemento histórico la que da lugar a un informe de estas características, el valor de la restauración del reloj se convierte en compromiso con su torre, con sus campanas y lo que es más importante con la sociedad de su tiempo.
No puedo concluir este informe sin agradecer a Don Jose Antonio García Ruíz - especialista relojero - su excelente trabajo, así como sus explicaciones técnicas necesarias para documentar con la máxima veracidad posible cada uno de los aspectos aquí tratados. No podemos olvidar que ambos trabajos, investigación y desarrollo han ido gestándose de mutuo acuerdo.
Finalmente agradecer a Don Pedro Hernández Cruz -Ilustre Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria- por confiarnos la restauración de éste Reloj, gracias al cual ha sido posible emprender un trabajo que espero tenga su continuidad.
Definiciones técnicas elaboradas por: Jose Antonio García Ruiz
Documentación: Rosa María Villanueva Llada
1 Péndulo, lenteja y pesas han sido confeccionados recientemente, ya que el reloj carecía de estos elementos cuando fue entregado para su restauración.
 |
||
© Carillón (2011) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualización: 24-04-2024 |
||